Dos días con malestar precedieron el encuentro con las amigas. Fue un sábado de tapabocas y sospechas
La verdad, íbamos a una «coronaparty» entre poquitas personas, mujeres en su mayoría, que planificamos vernos y celebrar el sábado 1 de agosto. No se debe, no se puede, es un riesgo… todas lo sabíamos, pero lo que sucede siempre con la gente que se quiere: «Entre nosotras no está el virus».
Pero… Una persona muy cercana pasó una noche memorable, la del martes 28 de julio, con vómitos, diarrea y fiebre. ¿Sería la COVID-19? ¿Una gripe cualquiera? ¿Una indigestión? Si él se contagió, seguro que yo también.
Tres días antes de la «coronaparty» me sentí mareada, pero culpé de la inestabilidad al delicado equilibrio que el oído guarda como un cancerbero. Los más de 100 días de estrés continuado también pasan factura.
Dos días antes, el jueves 30 de julio, regresé del trabajo a la casa sin fiebre pero con lo que los médicos llaman «malestar general», el estómago tenso y la cabeza aprisionada. Poco dispuesta a cederle paso a la fiebre, me dejé arrastrar por el sopor en el sofá de la casa. ¿Sería el coronavirus? ¿Qué debía hacer con mi mamá, una mujer de casi 80 años?
Un día antes centré la atención en el trabajo, pero me mantuve lejos de mis compañeros de oficina. El sopor llegó de nuevo con la tarde. Los huesos y los músculos me pedían cama y libro, y les di ambos regalos. Cero fiebre, cero tos, aunque sí «mal cuerpo».
El día de la «coronaparty» amanecí temprano para ser sábado. Mucho por hacer, mejor situación general aunque la cabeza continuaba apretada. El despistaje telefónico por el servicio de SOS Medicina, de la Facultad de Medicina de la UCV, trajo un poco de paz en la familia. Una voz femenina preguntó y escuchó. La falta de fiebre no la inquietó, pero la ausencia de tos sí la alejó de la hipótesis del coronavirus y la acercó a la de un resfriado típico de la temporada de «invierno». Eso sí: Insistió mucho en que, ante cualquier sospecha, era recomendable quedarse en casa por 15 días.
Pensé que era preferible no ir al festejo. O, de hacerlo, no quitarme el tapabocas para no enfermar a nadie. Lo consulté con la amiga que me buscó. «Tú no tienes eso», me replicó, convencida. Subí a su carro, con el tapabocas puesto. Me daba terror que alguna gotica salida de mi boca se convirtiera en un problema para ella.
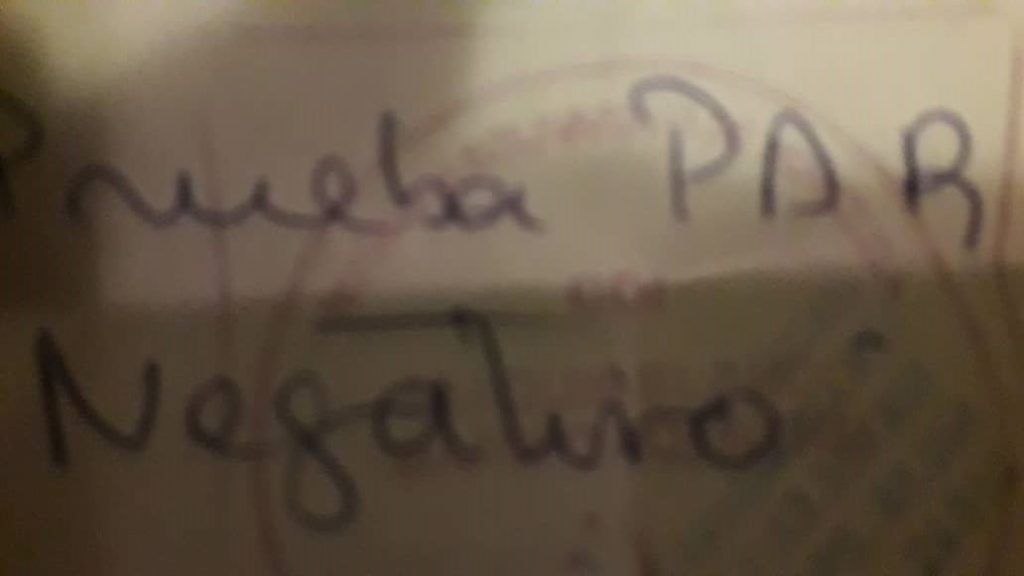
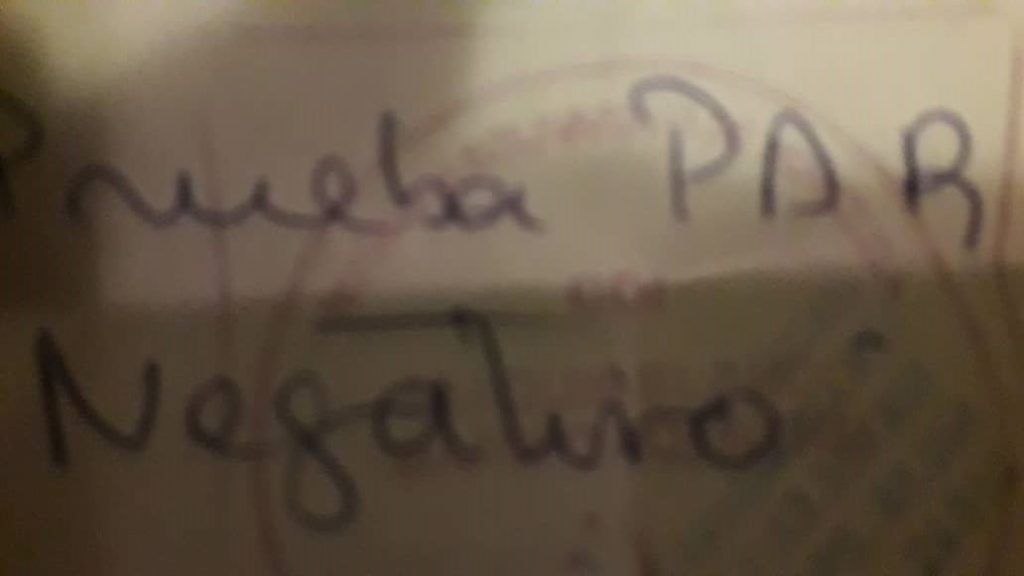
Llegar al sitio del municipio Sucre donde sería el encuentro nos costó voluntad y tiempo. En una de las salidas de la autopista estaban apostados dos funcionarios de Polisucre. A la mujer le sonreían los ojos -no pudimos ver dónde más reía- al explicarnos que por allí no podíamos pasar, que más adelante. Así fue. Alcabala tras alcabala aterrizamos en La Urbina y bajamos hacia Petare.
Frente al Muro de Petare encontramos a varias decenas de personas sentadas en el suelo, juntas, escuchando a varios policías que hablaban con megáfono. Se supone que era una de las charlas de concienciación sobre COVID-19 a quienes van a fiestas, llevan la mascarilla mal puesta o se exponen al contagio en el municipio. La alcaldía de Sucre prohibió por decreto los festejos y aglomeraciones; quienes reincidan deben escuchar el regaño y las recomendaciones.
Llegamos a la «coronaparty». Me ahorré los besos y los abrazos, ante el asombro general, y mantuve el distanciamiento físico de personas que quiero grande. «Por si acaso», justifiqué. «No, chica, tú no tienes eso», fue la respuesta general. Conté mis malestares de la semana, y nuevamente me replicaron: «Eso no es coronavirus».
Pero… ¿Y si era? Mejor vamos al CDI (Centro de Diagnóstico Integral) de Palo Verde para hacer el examen, propusieron. «Eso es un momentico», dijo una de las anfitrionas. «Pero no vivo aquí…», asomé. «No importa». En carro tardamos pocos minutos.
Dentro del CDI varias personas esperaban. Después supimos que aguardaban por la prueba rápida: que se las practicaran o que les dieran el dictamen. Un señor, realmente solícito, preguntó el motivo de nuestra visita, y cuando se lo contamos, afirmó que no tenían pruebas, que retornáramos el lunes. Pero cuando ya nos marchábamos el mismo señor nos detuvo y nos pidió esperar para ver cómo nos ayudaba.
Regresó de inmediato. «Te la van a hacer», informó.
Con el tapabocas puesto me uní al grupo que esperaba dentro del CDI, distantes unos de otros. Una mujer con la mascarilla en la boca y un gorro en la cabeza, podría ser enfermera o médica, formuló las preguntas de rigor: ¿Qué síntomas tienes? ¿Cuándo empezaron? ¿Has estado en contacto con personas con coronavirus? A todo respondí. Finalmente me dijo que esperara para la prueba y precisó que este examen no era definitivo, y que en caso de salir positivo me debía hacer la otra, la que tarda varios días.
Me invitaron a pasar a un salón. Una doctora me tomó el dedo anular de la mano derecha. Fue sincera: «Esto te va a doler». Soy donante de sangre y ese pinchazo fue el mismo que precede a la donación. Ante las agujas aplico mi remedio: inspiro fuerte, miro hacia otro lugar, pienso en otra cosa.
Mientras exprimían la gota de sangre otra doctora me preguntaba nombre, apellido, cédula, edad, zona de residencia, síntomas. Nuevamente la falta de fiebre no le llamó la atención, pero sí, que no tuviese tos. Ambas me aclararon que la prueba no era determinante. Me pidieron esperar el resultado fuera del consultorio.
En pocos minutos salió, con los primeros resultados, la señora que podía ser enfermera o médica. La primera, negativa. El segundo, «positivo». Ese positivo era un hombre acompañado por otro hombre y por una mujer; le entregaron el resultado y, con un papel en la mano, se marchó.
Me tocó mi turno: «Negativo». Respiré de nuevo. Aunque la prueba rápida puede arrojar falsos negativos y solo da positivo cuando ya tu cuerpo ha fabricado anticuerpos (es decir, debes pasar unos cuantos días con el virus), ese resultado tuvo el efecto de relajarnos. Me dieron la constancia de que el examen salió negativo. «Ya te puedes quitar el tapabocas», concluyeron mis amigas.






